Por YESS TEHERÁN
El peor año, Luis Eduardo Hoyos.
Alfaguara, Bogotá, 2025, 325 pp
No existe en español una palabra que dé nombre a quienes han sufrido la pérdida de un hijo. Esta ausencia se debe a que ese óbito transgrede un orden natural: ningún padre desea sobrevivir a un hijo. Tal vacío lingüístico refleja también la profundidad de un dolor que supera los límites de la expresión; a pesar de ello, más de un escritor ha intentado con sus letras darle un significado y tal vez entender todo por lo que ha pasado.
Un testimonio referido a tan sensible tema es la novela de Piedad Bonnett Lo que no tiene nombre. Ahí la autora cuenta lo que fue el suicidio de su hijo Daniel, intentando darle sentido a su dolor y construyendo así una poderosa herramienta para todos los y las que han atravesado por experiencias similares.
No todos los duelos por la pérdida de un hijo se manifiestan igual, cada ser humano tiene una manera particular de interpretar los hechos. Luis Eduardo Hoyos, doctor en filosofía y docente de la Universidad Nacional, trae un texto en el que nos cuenta, mediante su personaje Francisco Salamanca, cómo se vive la pérdida de un hijo a causa de una enfermedad: el cáncer.
La novela está escrita en primera persona y se divide en cuatro capítulos: Hay que aprender a endurecer el corazón. Si es que vas a agarrar, agarra fuerte. ¿Es amor esto que siento? Las raíces no son profundas.
Luis Eduardo Hoyos no solo relata el profundo dolor de perder un hijo, sino que reflexiona sobre la paternidad y la muerte, sobre dos enfoques: Dios, la filosofía de la ciencia. Su personaje, Francisco, es filósofo, como el autor de la novela. Y nos presenta a Pedro Juan, su hijo mayor, diagnosticado con rabdomiosarcoma, y nos dice desde la primera página que ya ha muerto, aunque sin relevar -aún- cómo sucedió.
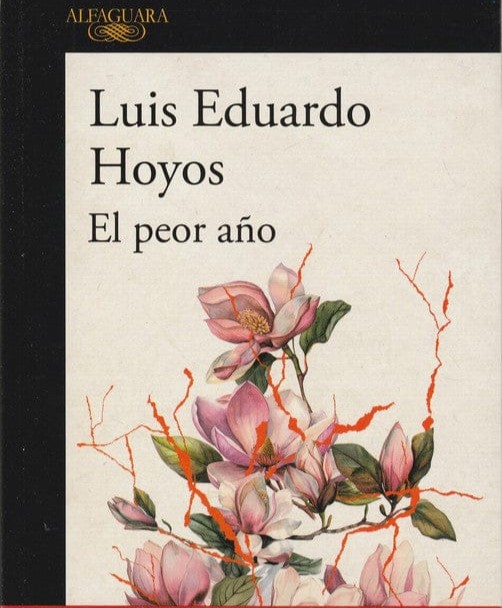
¿Cómo es sucumbir a la desesperación de ver a un hijo apagarse lentamente por culpa de una terrible enfermedad, sin poder hacer nada para impedirlo? Dios se releva como la solución de Leticia, la madre de Pedro Juan, pero Francisco, ateo declarado, discrepa de esa entrega absoluta a la fe, partiendo de considerar que esta consiste en “mero énfasis. O fuerza, si se quiere, aunque sea una fuerza subjetiva y solitaria.” (p. 30).
No nos confundamos, Francisco no se revela como un ateo que defenestra de la idea de Dios. Por el contrario, condena a quienes lo responsabilizan de todo lo malo que sucede, como una forma desagradable de conciencia. Sin embargo, sí hace uso de él como elemento comparativo de sus reflexiones filosóficas y para exponer, desde la filosofía de la ciencia, su hipótesis sobre la vida, la conciencia y la substancia.
Dios como idea abstracta y persistente en la vida de Francisco, a través de los demás personajes, es el punto de partida para que reflexione sobre la “substancia fundamental” —concepto persistente a lo largo de la novela—.
Desde esa perspectiva se justifica no creer en Dios, no porque la ciencia brinde sosiego, sino porque le da la certeza racional al ser humano de que, más tarde que temprano, podremos por fin comprender y conocer lo que nos rodea.
Pero no solamente intenta canalizar todo lo que está viviendo a través de la filosofía, sino que busca sus propias respuestas y, con ello, soportar el sufrimiento de su hijo y su propio dolor. Desde antes de saber que la muerte de Pedro Juan sería inevitable, ya el personaje intuye este desenlace y la idea lo destroza. Luis Eduardo Hoyos retrata con un realismo sin adornos la angustia y la opresión que puede llegar a ser la pérdida de un hijo por una enfermedad terminal.
La novela también aborda la paternidad desde una perspectiva filosófica. Dejando de lado cualquier romanticismo, el autor revela a través de su personaje principal la otra cara de la moneda: él nunca buscó tener hijos, pero una vez impuesta la decisión por quienes fueron sus parejas, lo invadió desde entonces el miedo abrumador de perderlos y la asfixiante preocupación que tiene todo padre por el futuro. Es común escuchar que tener un hijo y verlo feliz es suficiente para que cualquier padre lo sea; sin embargo, desde el punto de vista de Francisco esta forma de felicidad es insuficiente. El bienestar de un hijo no anula la individualidad ni las propias inquietudes, mientras que su sufrimiento, en cambio, sí tiene el poder de hacernos absolutamente miserables.
Según Hoyos, a pesar del dolor que implica la pérdida de un hijo, la muerte sigue siendo un proceso natural. Es nuestra visión solipsista —alentada en parte por las religiones— la que nos lleva a temerle; sin embargo, ese “yo” no es sinónimo de la consciencia. La vida como unidad de medida es y será sin nosotros: solo somos una fracción de ese todo y el hecho de que ser conscientes de ello es solo una coincidencia del universo. La vida como concepto existe al margen de nuestra presencia y la muerte es la ausencia de ella, por eso, sostiene Hoyos, lingüísticamente no es posible sustantivarla.
Pese a ser consciente de todo ello, Francisco reconoce que la idea de Dios proporciona sosiego en los demás, creer en el amor de un ser superior puede hacer que las personas, o al menos sus dos hijos, sean más humanos y compasivos. Alicia, su hija menor, representa para este personaje la bondad y ternura que la fe refuerza, así como los valores cristianos de velar y cuidar al prójimo.
La novela propone una forma distinta de asumir el duelo, menos desgarradora. El protagonista, aunque expresa su dolor ante el deterioro de su hijo a causa del cáncer y, más tarde, con su deceso, no hace énfasis en ese sufrimiento. Más bien invita al lector a sostener una conversación abierta y sosegada sobre la muerte, abordándola desde distintas perspectivas, ya sea por medio de la fe o apartándose de ella.
La única garantía que tenemos como seres humanos es que vamos a morir. Esta certeza nos permite disfrutar intensamente los momentos de felicidad y también los de dolor, porque sabemos que son irrepetibles, que no habrá otra vida más allá de la que estamos viviendo. Reconciliarnos con la muerte como proceso natural, señala Luis Eduardo Hoyos a través de su novela, nos permite darles quizá un sentido o significado a esos instantes. La consciencia que poseemos como especie, junto con la excepcionalidad de la vida entre las infinitas probabilidades, nos invita a agradecer la soledad, la compañía, el conocimiento y el amor.